Lectura bachelardiana de la obra de Paloma Fernández Gomá. Por Ahmed Oubali, ex catedrático de Semiótica de Textos en la Universidad de Tetuán.
Lectura bachelardiana
de la obra de Paloma Fernández Gomá
Ahmed Oubali*
RESUMEN
Una lectura detenida del poemario Weblog del
tiempo, de Paloma Fernández Gomá, permite descubrir una compleja red de
estratos semióticos que dialogan con el enfoque fenomenológico-poético
desarrollado por Gaston Bachelard. En sus obras, el filósofo francés propone
una teoría de la imaginación material basada en los elementos —con especial
atención al agua, considerada por Tales de Mileto como el principio originario
(arjé)—, a los que atribuye una capacidad generadora de imágenes poéticas
arquetípicas y de experiencias introspectivas. Estas imágenes, profundamente
enraizadas en el inconsciente, activan una poética de la interioridad vinculada
a la memoria, el deseo y los procesos psíquicos más íntimos. Desde esta
perspectiva, el presente estudio parte de la hipótesis de que la escritura
lírica de Fernández Gomá se inscribe con naturalidad en el universo simbólico
delineado por Bachelard. No solo comparte con su obra ciertas constantes
temáticas —como la identidad, la ausencia, la nostalgia o la contemplación—,
sino que reinterpreta estos núcleos simbólicos a través de una voz poética
singular, anclada en la exploración de la subjetividad, la evocación de la
pérdida y la reformulación del tiempo vivido. Así, el análisis que aquí se
propone aborda las principales líneas temáticas del poemario a la luz del
pensamiento bachelardiano, destacando la densidad simbólica de sus imágenes
acuáticas, sus paisajes oníricos y los objetos cargados de reminiscencia. Este
enfoque permite releer Weblog del tiempo como una travesía interior en
la que se entrecruzan la imaginación y el devenir, en consonancia con la
poética del inconsciente elaborada por Bachelard.
Palabras clave: Imaginación
material; Inconsciente; Simbolismo; Tiempo fenomenológico-poético;
Paloma Gomá; Gaston Bachelard.
ABSTRACT
A careful reading of Paloma Fernández Gomá's poetry
collection Weblog del tiempo (Weblog of Time) reveals a complex
network of semiotic layers that engage with the phenomenological-poetic
approach developed by Gaston Bachelard. In his works, the French philosopher
proposes a theory of material imagination based on elements —with particular
attention to water, considered by Thales of Miletus as the original principle
(arjé) —to which he attributes the capacity to generate archetypal poetic
images and introspective experiences. These images, deeply rooted in the
unconscious, activate a poetics of interiority linked to memory, desire, and
the most intimate psychic processes. From this perspective, this study assumes
that Fernández Gomá's lyrical writing fits naturally into the symbolic universe
outlined by Bachelard. Not only does it share certain thematic constants with
his work —such as identity, absence, nostalgia, and contemplation— but it
reinterprets these symbolic cores through a unique poetic voice, anchored in
the exploration of subjectivity, the evocation of loss, and the reformulation
of lived time. Thus, the analysis proposed here addresses the main thematic
lines of the collection in light of Bachelard's thought, highlighting the
symbolic density of its aquatic images, its dreamlike landscapes, and objects
charged with reminiscence. This approach allows us to reread Weblog del
tiempo as an inner journey in which imagination and becoming intersect, in
line with Bachelard's poetics of the unconscious.
keywords: Material Imagination; Unconscious; Symbolism;
Phenomenological-Poetic Time;
Paloma Gomá;
Gaston Bachelard.
INTRODUCCIÓN
Este
estudio propone una lectura simbólica y fenomenológica del poemario Weblog
del tiempo de Paloma Fernández, desde el marco teórico de la poética
desarrollada por Gaston Bachelard. A lo largo de su obra filosófica
—particularmente en El agua y los sueños (1942), La poética del
espacio (1957) y La poética de la ensoñación (1960)—, Bachelard ofrece
una concepción de la poesía como vía de acceso a las imágenes arquetípicas del
inconsciente, a través de los elementos naturales y de la imaginación
material. Su enfoque, que entrelaza fenomenología, psicoanálisis y crítica
literaria, ofrece un marco fértil para explorar la dimensión emocional y
espiritual del texto poético.
En
consonancia, Weblog del tiempo despliega una escritura intimista y
sensorial, en la que el agua, la casa, la noche, la luz o el viento no son
meras referencias naturales, sino catalizadores de experiencias psíquicas y
afectivas profundas. En estos poemas, la temporalidad se presenta como un flujo
circular, la memoria se activa como presencia latente y el yo lírico transita
por espacios simbólicos donde se entrelazan la nostalgia, el deseo y la
contemplación. La palabra poética se convierte, así, en mediadora entre lo
visible y lo invisible, entre lo vivido y lo soñado, lo amado y lo olvidado.
Este
análisis se articula en torno a varios núcleos temáticos que coinciden con la
propuesta bachelardiana: la fluidez del tiempo, la función simbólica del
espacio habitado, la mutación psíquica a través de los elementos vivos, la
dialéctica entre palabra y silencio y la apertura a una dimensión mística
encarnada en la figura de los ángeles. Lejos de ofrecer una interpretación
exclusivamente psicológica o estructural, esta lectura privilegia la
experiencia estética y existencial del poema como revelación, en el sentido
profundo que el filósofo francés atribuye a la imaginación poética.
Desde
esta perspectiva, Weblog del tiempo no solo se revela como una obra de profunda
sensibilidad formal y expresiva, sino también como un itinerario místico que,
en su aparente sencillez, convoca al lector a un proceso de inmersión,
introspección e innovación del yo poético. La similitud entre la poesía de
Paloma Gomá y la filosofía de Bachelard abre, así, un espacio de exegesis que
entrelaza imagen, emoción y pensamiento, confirmando el poder de la palabra
para bucear en las zonas más hondas de la conciencia y del ser.
APARTADO
TEÓRICO
Breve exposición de las ideas centrales de Gaston Bachelard
Este
autor (1884-1962) es un filósofo francés experto en la fenomenología de la
imaginación poética. En El agua y los sueños (1942) desarrolla un
análisis profundo del simbolismo del agua en la poesía y en la psique humana,
considerando el agua como elemento primordial de la imaginación material
y como vehículo privilegiado para acceder a los sueños, recuerdos y emociones
profundas.
1. El agua como símbolo primordial del ser
El
agua, en particular, representa para el filósofo un símbolo universal de la
psique y del mundo interior. El agua se manifiesta en distintas formas: ríos,
lagos, mares, charcos, lluvias, cascadas, fuentes… Cada una con su carga
poética y simbólica específica. Para el filósofo-poeta, el agua es la
materia pura de la creatividad; la representación de lo líquido y lo cambiante
es la sustancia que nutre el ciclo vital y los procesos emocionales:
* El agua calma, purifica, renueva, pero
también puede ser amenaza, naufrago, abismo y caos.
* Tiene una doble naturaleza: es lugar de
reposo y de peligro.
* Representa la vida prenatal, el vientre
materno, la memoria arquetipal y el renacer.
2. La imaginación poética y la fenomenología material
Bachelard
sostiene que la poesía no solo se funda en la palabra, sino en la materia misma
—en los elementos naturales—, que ejercen una acción directa sobre el pensar.
La 'imaginación material' o ‘poética' se alimenta de la experiencia sensible y
de los elementos (agua, fuego, aire, tierra), que actúan como símbolos
arquetípicos que despiertan en nosotros sensaciones internas y fuerzas
creativas.
En
este sentido, los elementos no son meros escenarios o contextos, sino agentes
activos en la producción de la catarsis poética.
3. La dialéctica de los opuestos: presencia-ausencia, luz-sombra, movimiento-muerte
En
la experiencia poética que describe el autor, el agua y otros elementos
conjugan polaridades o tensiones simbólicas. Por ejemplo, la calma y el
movimiento del agua, la luz y la sombra reflejadas en su superficie, el vaivén
de las olas, que es a la vez acción única e inexorable repetición, la
inundación mortal y la lluvia regeneradora… Estas tensiones constituyen y expresan
la complejidad de la psique, sus contradicciones y su dinámica interna.
4. Poética de la imagen onírica y transformación psíquica del yo
Bachelard
se interesa por la forma en que los elementos naturales inducen estados de percepción
que trascienden la lógica racional: la poesía es el reino de las imágenes
oníricas, que mezclan lo real y lo fantástico. El agua, como elemento
primordial, facilita ese paso hacia el mundo de la ensoñación, los deseos y los
temores ancestrales. Estos funcionan como "imágenes-arquetipos" del
inconsciente colectivo y personal.
5. La topofilia o el amor al lugar y al paisaje interior
Bachelard
destaca la importancia afectiva de los lugares, como lagos, fuentes, ríos o
casas, que se convierten en paisajes interiores cargados de emoción y memoria.
La topofilia es el amor al lugar que da sentido a la identidad y a la destreza
existencial.
Estos
espacios se internalizan y configuran el paisaje poético de la psique.
6. Palabra poética y tiempo cíclico: La naturaleza como espejo del alma
Para
Bachelard, el tiempo vivido a través de la poesía no es lineal, sino cíclico y
sensible, un 'tiempo-imagen' donde pasado y presente conviven en el instante
poético. El agua es vehículo privilegiado para representar este sentir atemporal,
ya que su flujo y reflujo condensan la evocación: El poeta revive momentos y
emociones a través de imágenes materiales, de tal modo que el tiempo se
interioriza de forma dinámica.
7. La plasticidad de la imagen poética y la dimensión espiritual
Las
imágenes que nacen de los elementos citados son plásticas, fluidas, móviles y
abiertas a múltiples interpretaciones. La poesía, para Bachelard es una
'materia en devenir', donde la imagen se transforma, como el agua misma, y
donde el lector es invitado a vivir una experiencia psíquica singular.
RESONANCIAS POÉTICAS BACHELARDIANAS EN WEBLOG DEL TIEMPO
Mientras traducía al francés Weblog del Tiempo, la palabra poética se manifestaba como un puente tendido entre la conciencia y el misterio, entre el instante vivido y la eternidad que lo transciende: de inmediato noté que en este poemario, como en la obra de Bachelard, se despliega un extraordinario paisaje íntimo y a la vez universal, donde los elementos primordiales —el agua, el aire, la tierra y el fuego (el de las pasiones, el de la perdición)— dialogan con las emociones y los silencios que habitan el alma humana. Cada poema de Paloma Gomá es un singular rito, un gran ritual, una resistencia a la obsolescencia del ser, una búsqueda desafiante y constante de sentido y de equilibrio en medio de la fragilidad y la fugacidad de la existencia.
Sus versos no se contentan con describir un paisaje externo; más bien, se adentran en ese territorio invisible que late bajo la piel de las cosas. Hablan de la memoria, de la ausencia, del devenir, pero también de la esperanza. Hay en ellos una doble mirada, a la vez atenta al mundo que nos rodea y a la voz interna que lo nombra y lo transforma. La poeta sabe que el lenguaje es de doble filo: es a la vez una red protectora ante lo desconocido y ominoso y un espacio donde el tiempo toma diferentes formas, ora de verdugo que nos tortura y asfixia; ora de ángel salvador.
La naturaleza aparece, no obstante, como un interlocutor indispensable: los pinos, el mar, las aves, las fuentes, las flores… Cada elemento encarna una presencia que enseña, que acompaña, que a veces amenaza, pero que siempre ofrece un refugio o un camino hacia la luz. Es en el diálogo con este entorno donde el yo poético se revela, tanto en su vulnerabilidad como en su fuerza: la naturaleza es un espejo, un espacio de encuentro con el misterio del ser y su devenir.
La noción del tiempo atraviesa el poemario como un río subterráneo. No es un tiempo lineal, sino un fenómeno vivido en sus capas y resonancias más profundas, donde el ayer no muere ni se olvida, sino que se prolonga como un legado que moldea el presente y anuncia tiempos nuevos. La memoria es un hilo que se tensa y se afloja, sostiene el relato de la vida y, a la vez, subsume la inevitable pérdida y, en la ausencia, mantiene la pulsión de continuidad hacia el sentido que se abre más allá de lo visible.
Otro
eje fundamental, en consonancia con Bachelard, es la presencia de figuras
liminares y etéreas que recorren el poemario: ángeles, espíritus, testigos
invisibles que acompañan los momentos cruciales del existir, que custodian la
noche, que iluminan las alcobas y los dinteles. Estas presencias otorgan una
dimensión sagrada al mundo cotidiano, sugieren que más allá de lo tangible hay
un espacio misterioso y de posible encuentro con lo eterno, con el mito hecho
realidad.
En el recorrido de estos poemas, se percibe también una conciencia de los límites y fronteras, físicas y metafóricas. Desde el Estrecho de Gibraltar hasta las ausencias que tensan los días, pasando por el deseo de regresar a un ayer que ya no existe, los poemas exploran la tensión entre la separación y la unión, entre la pérdida y la esperanza. Esta dialéctica revela la hondura de una experiencia humana que no renuncia a la búsqueda de sentido ni a la belleza, aun cuando se enfrenta a la precariedad y al dolor.
El lenguaje, finalmente, se presenta como una herramienta de luz en medio de la oscuridad y el caos de las emociones. No busca la claridad absoluta, sino la revelación fragmentaria, el destello de una verdad que se insinúa más allá de las palabras. La poética de Paloma Gomá es aquí un arte del detalle, del ritmo sutil, de la imagen que permanece suspendida entre lo visible y lo intangible. Cada poema es una ventana abierta, una invitación a salir de la mediocridad, a mirar y a sentir de otra forma, a reconocer en el otro y en el mundo la huella de la propia humanidad, tras salir de la barbarie.
Weblog
del tiempo nos invita a una travesía interior, una exploración
que se hace con los sentidos atentos y el corazón abierto. Nos recuerda que la
poesía no es solo un reflejo del mundo, sino también un acto de creación y de
resistencia, una forma de nombrar lo que a menudo nos escapa o se oculta: la
poeta sabe hacer que la fragilidad se convierta en fuerza, la ausencia en
presencia, el odio en amor y el silencio en música, abriendo una puerta para
que cada lector pueda entrar a su ritmo en este paraíso poético, rico en matices
y resonancias, donde los elementos naturales y psíquicos, junto al enigma,
recordémoslo, se entrelazan en una danza constante y luminosa entre las dos
orillas.
APARTADO ANALÍTICO
Propongo
ahora analizar detallada e ilustrativamente las anteriores resonancias
rastreando las 7 ideas de Bachelard expuestas en el apartado teórico, con
especial mirada centrada en la manera en que ciertas imágenes poéticas, creadas
por Paloma Fernández Gomá, configuran un universo simbólico que expresa las
tensiones internas del yo y sus procesos de transformación frente al Otro.
Los
poemas (por falta de espacio, seleccioné 15 de los 53 del poemario) serán
abordados como manifestaciones de ‘la imaginación material’, definida por el
filósofo francés, en la que elementos como el agua, la luz, el aire o las
casas, además de su función estética, operan también como energía del
inconsciente y vehículo de la memoria y la identidad en perpetuo tránsito.
1. El agua, símbolo vital del ser
Uno de los ejes simbólicos más potentes del poemario es el agua, cuya presencia reiterada —en forma de mar, fuentes, charcos, lluvias, olas o espuma— remite de inmediato a la concepción filosófica de este elemento como imagen privilegiada de la creatividad y de la vida onírica. Para Bachelard (1942), el agua, valga repetirlo, representa la materia primera de los sueños: es sustancia fluida, espejo del alma, y vía de acceso a la interioridad más profunda. En esta línea, Weblog del tiempo hace del agua un signo multiforme que articula tanto la continuidad de la imaginación como la fluidez psíquica del poeta.
Las figuras líquidas que pueblan el poemario —como el mar que “gestiona nidos abandonados”, las “fuentes que decantan el agua para saciar la sed”, o la “espuma recién cortada”— no se limitan a evocar paisajes naturales, sino que configuran una geografía interior en la que se entretejen el recuerdo, la infancia y el deseo de retorno al origen. Estas imágenes, profundamente sensoriales, se alinean con la noción bachelardiana del agua como espacio prenatal, asociado al útero materno, a la experiencia amniótica y al universo silencioso de lo no dicho.
Asimismo, el agua en estos poemas se presenta como sustancia viva y mutable, en constante movimiento, que encarna la plasticidad del yo y su devenir. En sus múltiples manifestaciones citadas se expresa el dinamismo de la vida interior: las emociones que fluyen, los recuerdos que emergen o se desvanecen, y la identidad que se transforma en el curso del tiempo vivido
Por otro lado, está la dimensión melancólica de estas figuras: El agua que “se hunde”, “se derrumba” o “rompe la espuma” alude también al duelo, a la pérdida y al olvido, configurando un espacio simbólico donde el recuerdo se convierte en ausencia y la memoria líquida se funde con la nostalgia. En este sentido, el poemario incorpora el doble rostro del agua descrito por el filósofo: su poder para pacificar o perturbar; para albergar tanto la reconciliación como el conflicto psíquico.
Concretamente, Weblog del tiempo reinterpreta la poética del agua propuesta por el filósofo como figura esencial de la ‘imaginación material’. A través de una sucesión de imágenes líquidas densamente cargadas de simbolismo, Paloma Gomá construye un imaginario lírico en el que el agua deviene metáfora de la remembranza afectiva y del yo en tránsito.
Por
ejemplo, en “Desahucio”, la figura de la ‘espuma que se intenta recoger’ —“Cómo
recoger la espuma recién cortada”— expresa la imposibilidad de mantener intacto
el recuerdo, aludiendo a su carácter efímero y siempre en fuga. Este gesto es
un acto poético de confrontación con el olvido y la pérdida, temáticas
centrales en la obra de Bachelard, quien considera el agua como metáfora de la identidad
en su constante devenir, idea que rastreamos también en los siguientes versos:
Los sentidos se derrumban en el astrolabio / dejando
sólo vacío, ante el desahucio.
Un mar de ruegos y preguntas / se hunde ante los
ojos, sin alternativa posible,
hasta derribarse en medio de la noche.
Cómo recoger la espuma recién cortada / y el
cilantro que se cosechó durante tantos años
sosteniendo la luz quebrada de las estrellas.
El
poema presenta una profunda carga emocional, explorando temas como la pérdida,
el abandono y la introspección. Desde el inicio, la imagen de los
"sentidos que se derrumban en el astrolabio" sugiere una
desorientación y una crisis interna, donde los sentidos, que normalmente nos
conectan con el mundo, se desintegran en un instrumento de navegación antigua,
el astrolabio, que simboliza búsqueda y orientación hacia lo desconocido.
La expresión "dejando solo vacío, ante el desahucio" refuerza la sensación de pérdida definitiva, como si algo esencial fuera expulsado o se extinguiera, causando un espacio de silencio y desolación. La metáfora del "mar de ruegos y preguntas" que se hunde "sin alternativa posible" refleja un momento de desesperanza, en el que las solicitudes y dudas se sumergen en la sombra, sin respuesta ni salida, culminando en el acto de "derribarse en medio de la noche", que puede interpretarse como una rendición o como el fin de un ciclo.
La segunda estrofa introduce imágenes más concretas y sensoriales: "recoger la espuma recién cortada" y "el cilantro que se cosechó durante tantos años". Estos elementos cotidianos y ligados a la naturaleza evocan recuerdos y laboriosidad, representando la esperanza, la vida y los esfuerzos pasados. La dificultad de "recoger la espuma" y la referencia a "el cilantro que se cultivó durante años” sugieren una lucha por mantener vivo lo que se ha construido con dedicación.
Hay
una reflexión sobre la imposibilidad de conservar el recuerdo intacto, evocando
la fugacidad y la mutabilidad propias del símbolo acuático bachelardiano (1942:
45): la espuma representa el recuerdo efímero, que “se escapa entre los dedos”
y que alude a la naturaleza líquida y alterable del pasado.
Aquí
el agua —la espuma— se muestra fugaz, difícil de contener, aspecto de la
memoria que se desvanece, de la fragilidad del recuerdo. La “luz quebrada”
refuerza la imagen de un pasado fragmentado y resquebrajado, en la idea de lo
líquido como representación de una psique vulnerable y mutable.
Finalmente,
el verso "sosteniendo la luz quebrada de las estrellas" combina la
belleza de la noche y las estrellas con la fragilidad de esa luz, que está rota,
pero aún brilla, simbolizando la persistencia de la memoria, a pesar de la
pérdida y el desahucio.
En
conjunto, el poema utiliza metáforas para explorar la fragilidad de la
existencia, el impacto del desarraigo y la lucha por guardar la esperanza en
medio de la oscuridad.
Otra
versión de la misma visión del mundo es descrita con énfasis en “El camino de
las puertas”:
Limos de tarde y hojaranzo sobre las orillas / de
tantos tramos por descubrir
han dejado que la noche lleve hasta sus riberas / el
rito del agua, que sólo los cauces conocen
y transforman orígenes / en rastros de humedad,
cuando el agua se ausenta de sus senos, / emporio
del placer abriéndose a la vida.
El poema evoca un paisaje cargado de simbolismo y sensibilidad. A través de imágenes como “limos de tarde” y “hojaranzo” sobre las orillas, Gomá nos invita a imaginar un entorno natural en transición, al atardecer, donde las hojas y los restos de la tarde se deslizan suavemente sobre los márgenes de un río o camino.
La
referencia a los “tramos por descubrir” sugiere un recorrido, una exploración
de lo desconocido, tanto en el plano físico como en lo trascendental. La noche,
en su llegada, toma las riendas y lleva “hasta sus riberas” ese rito del agua,
que representa los ciclos de la vida, la purificación o el paso del tiempo, un
proceso que solo los cauces conocen en su profundidad y misterio.
La
transformación de los orígenes en “rastros de humedad” puede simbolizar cómo
las raíces, los comienzos o las experiencias pasadas dejan huella en nuestro
ser, aunque el agua –motor vital, movimiento, erotismo y cambio– se ausente de
los “senos” (posiblemente referencias a los corazones o almas). Sin embargo,
incluso en su ausencia, el agua sigue siendo “emporio del placer” que se abre a
la vida, sugiriendo que la vida y la alegría residen en la capacidad de
renovarse, de fluir y de aceptar los ciclos naturales.
En conjunto, el poema nos invita a reflexionar sobre el paso del tiempo, la transformación y la belleza que se encuentra en los procesos naturales y en los recorridos que aún están por descubrirse.
En
contraposición, en “En las fuentes” se presenta un espacio simbólico concreto
de purificación y renacimiento: las fuentes decantan el agua para saciar la sed
que aguarda en la travesía, evocando el papel del agua como elemento que calma
y renueva el alma, una dimensión catártica que transita entre lo consciente y
lo fantasioso. Esta imagen de las fuentes que “decantan el agua” remite al
concepto bachelardiano de las fuentes como lugar de purificación y renovación
interior (1942: 52), donde el inconsciente promueve el renacer:
En las fuentes viven decantando el agua / para
saciar la sed que nos espera en la travesía,
cuando el sol se hunde en la tierra.
Plañideras del amanecer, sobre los brocales / depositan
sus conciencias de amaranto,
siempre gimen por los errores y llevan consuelo / a
las almas en su destierro.
No peinan sus cabellos en desorden continuo / orientan
sus pasos hacia el Este y caminan despacio
por la arena, palpando los tendones de agua. / Luego,
todo acaba en un giro discontinuo
(cuando miras atrás); / náyades y ninfas triunfan
ante su ausencia.
Aquí,
la temática central del poema trata sobre las fuentes como lugares de vida y de
depósito de agua, esenciales para saciar la sed en la travesía de la
existencia. También se percibe un carácter simbólico que conecta el agua con
las almas, la corrección de los errores y la trascendencia: las fuentes, que “viven
decantando el agua”, sugieren un proceso de filtrado y purificación de los sentimientos
y recuerdos; las
“plañideras del amanecer”, que “depositan sus
conciencias de amaranto”, representan figuras de guardianas o portadoras de
recuerdos, con un tono de tristeza o nostalgia; la referencia a “gimen por los
errores” y “llevan consuelo a las almas en su destierro” indica un acto de
reparación o de acompañamiento espiritual; la descripción de “no peinar sus
cabellos en desorden y orientar sus pasos hacia el Este” simboliza calma,
dirección o búsqueda de esperanza; la “arena” y los “tendones de agua” evocan
un paisaje árido y húmedo, en una dualidad que remite a la vida y la sequedad,
a lo efímero y lo eterno; el “giro discontinuo” y la referencia a “mirar atrás”
sugieren un movimiento cíclico o una reflexión sobre el tiempo y el recuerdo;
la presencia de “náyades y ninfas,” que triunfan en su ausencia, alude a seres
mitológicos ligados al agua y la naturaleza, simbolizan la belleza, la pureza y
la presencia intangible del mundo natural.
El
poema tiene, aquí, un tono melancólico y contemplativo, con un lenguaje que
combina lo mítico con lo cotidiano. Se trata de una meditación sobre la
naturaleza como testigo y guardiana de las emociones humanas, y sobre cómo el
agua, en sus diferentes formas, acompaña y refleja los estados del alma y el
paso del tiempo. La presencia de seres mitológicos sugiere una conexión ancestral
con la naturaleza, que trasciende lo tangible.
2. La imaginación poética y la dimensión líquida del tiempo
En
consonancia con la fenomenología de los elementos desarrollada por Bachelard,
el poemario de Paloma Fernández articula una concepción del tiempo que desborda
la linealidad cronológica de la poesía clásica. El fluir temporal que emerge en
sus textos se aproxima más bien a una experiencia circular, en la que el pasado
no se desvanece, sino que retorna, como un río que traza círculos concéntricos,
y devuelve al sujeto a los lugares simbólicos del origen.
En otra de sus obras (1960), Bachelard subraya que el tiempo poético no se rige por la lógica causal del calendario, sino por una rêverie que oscila entre el recuerdo y el deseo, dando lugar a lo que denomina "tiempo-imagen": una temporalidad vivida desde la interioridad, en la que la emoción se convierte en un quehacer estético existencial.
Esta
concepción se refleja en poemas como “De malvas y márgenes”, donde leemos:
Las cimas descubren el derrotero incansable / de las
nubes.
Insensibles a la mirada son peregrinas constantes / llamando
a la tormenta.
La tierra sucumbe a su presencia en un iris
imposible / de trazos malvas, lamiendo las gotas del agua,
desplazando color y luz.
Las huellas alertan de su fugaz presencia / oscilando
en círculos concéntricos
que siempre nos devuelven al punto de partida.
El poemario también otorga una dimensión simbólica a las plantas: “las malvas que crecen en los márgenes” o “los pinos que resisten el viento” expresan la tensión entre fragilidad y perseverancia, entre lo efímero y lo persistente. Estas imágenes reafirman la idea de una naturaleza animada que acompaña al sujeto lírico en su travesía interior, proyectando sobre el entorno su propia sensibilidad y su deseo de arraigo, con la fuerza de la imaginación poética para sostener la existencia.
En
el actual poema se destaca la imagen que condensa la intuición de un tiempo que
no avanza en línea recta, sino que se pliega sobre sí mismo, lo que ejemplifica
el concepto cíclico de la memoria que retorna, propia de la poética de la rêverie
(Bachelard, 1960: 78).
El poema evoca la presencia etérea y cambiante de las nubes que se elevan incansables y misteriosas, guiadas por un destino que solo ellas conocen. La imagen de las cimas, que descubren ese "derrotero incansable", sugiere una exploración constante, una búsqueda que nunca se detiene. La referencia a las nubes, como "peregrinas constantes" e "insensibles a la mirada", refuerza su carácter de fenómenos libres y en movimiento, llamando a la tormenta, signo de cambio y de fuerza natural en acción.
La
tierra, en contraste, se muestra vulnerable y receptiva, sucumbiendo a la permanencia
de las nubes en un "iris imposible de trazos malvas”, un color que
transmite misterio, melancolía y belleza. La metáfora del iris que “lamiendo
las gotas del agua, desplaza color y luz” sugiere la interacción delicada y
poderosa entre el cielo y la tierra, entre lo efímero y lo permanente.
Las
huellas, que “alertan de la presencia fugaz de las nubes, oscilando en círculos
concéntricos”, representan las marcas que dejan en nuestro entorno, aunque
siempre vuelven al mismo punto de partida. Esto puede interpretarse como un
ciclo infinito, el eterno retorno nietzscheano, la repetición de
patrones naturales o de experiencias humanas, que, pese al cambio, regresan a su
origen.
En
definitiva, el poema refleja la interacción constante entre lo transitorio y lo
permanente, la belleza efímera de las nubes y su influencia en la tierra, así
como la sensación de un ciclo sin fin que nos invita a contemplar la naturaleza
y nuestra existencia desde una perspectiva de movimiento cíclico perpetuo.
En
Weblog del tiempo, la temporalidad se encarna en objetos y espacios (nótese
que el título refiere al tiempo-espacio como una continuidad
intrínsicamente relacionada) a los que imprime resonancias y connotaciones simbólicas:
el pasillo, los márgenes, las páginas, las huellas.
En
“El pasillo de las ausencias”, por ejemplo, el yo lírico transita por un umbral
donde memoria y olvido convergen:
No es hora de rendir cuentas, / basta con sacar al
patio los recuerdos
y airearlos. / Ellos permanecen intactos, afianzados
a su entorno.
Nosotros somos los que cambiamos y tensamos / la
cuerda de los días.
Sin saber que hubo un acuerdo tácito. / Qué imagen
has olvidado detrás de la puerta
para desmantelar la vida y desandar los pasos / que
te aconseja apuntalar tu pasado.
El
poema invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y la manera en que asumimos
nuestras pérdidas y enfrentamos nuestras reminiscencias. La metáfora “del patio
y los recuerdos que allí se airean” sugiere que, aunque los recuerdos
permanecen intactos y firmes en su entorno, somos nosotros quienes cambiamos
y, con esos cambios, tensamos la cuerda de nuestros días, haciendo que el
pasado se sienta más distante o más cercano según nuestra perspectiva.
La
referencia a un “acuerdo tácito” indica que, en algún momento, aceptamos en
silencio que ciertas pérdidas formen parte de nuestra vida, mientras olvidamos algún
detalle importante guardado detrás de una puerta cerrada. La invitación final a
-“desmantelar la vida y desandar los pasos que nos aconseja apuntalar nuestro
pasado”- sugiere que, en ocasiones, es necesario revisar y cuestionar esas
decisiones para entender mejor quiénes somos hoy y qué hemos dejado atrás.
En conjunto, el poema reflexiona sobre la importancia de aceptar los recuerdos, entender cómo el tiempo y el cambio nos afectan, y la necesidad de confrontar o revisar esas imágenes que hemos guardado, para poder avanzar con mayor conciencia y libertad.
Este
espacio liminal remite a la tensión entre lo vivido y lo perdido, entre la
presencia evocada y la ausencia irrecuperable. En este contexto, la memoria no
es tratada como archivo estático, sino como materia viva, fragmentada y
recombinada por la experiencia subjetiva. Las figuras poéticas no se limitan a
evocar el pasado, sino que lo reconfiguran emocionalmente, como si la nostalgia
se convirtiera en fuerza modeladora. Bachelard identifica esta operación como
una de las funciones esenciales de la rêverie, en la que el sujeto
poético reconstruye el tiempo perdido, no desde la historia, sino desde la
imaginación simbólica (1960: 78).
La poética de Fernández Gomá también se inscribe en esta lógica de la temporalidad emocional, en la que los elementos —agua, pasillos, márgenes— se cargan de resonancia afectiva y se convierten en umbrales de acceso al inconsciente. La circularidad temporal aparece, entonces, como figura central del poemario: un mecanismo simbólico a través del cual el yo se reencuentra con su herida, no para clausurarla, sino para seguir interrogándola en el flujo incesante de la palabra.
La
arquitectura interior de este espacio refleja un estado psíquico escindido,
donde la herida del pasado aún interpela al presente. Este tipo de lugares, que
Bachelard identifica como “transitorios”, permite una meditación sobre el duelo
y la identidad fracturada: el pasillo es un lugar de tránsito entre la memoria
y el olvido, un “lugar” metafórico donde la ausencia se vuelve presencia
latente, otra expresión de la circularidad temporal y del duelo interno.
3. La dialéctica de los opuestos: luz-sombra, movimiento-reposo
El
poemario de Paloma Gomá despliega una geografía afectiva que da cuenta de la
íntima relación entre los espacios físicos y la construcción del yo lírico.
Casas, patios, fuentes, pasillos, calles y caminos no constituyen simples
escenarios exteriores, sino que operan como espacios simbólicos donde se
sedimentan la memoria, la identidad y el deseo. Esta dimensión espacio-temporal
encuentra una profunda correspondencia con la poética de Gaston Bachelard,
especialmente en La poética del espacio (1957), donde el filósofo
subraya cómo los lugares habitados son investidos por la imaginación y se
convierten en refugios del alma, en escenarios de la rêverie.
Son espacios que prolongan una topografía de la interioridad. Las fuentes, como ya vimos, evocan no solo el fluir de la vida, sino también una dimensión purificadora y maternal del ser. En ellas lloran ninfas o se acunan recuerdos, como si el agua —ya simbólicamente densa— adquiriera la capacidad de consolar, envolver y transformar. Esta resonancia mítica está en sintonía con la idea del agua como imagen de la intimidad líquida del alma, ligada a la ensoñación y al retorno simbólico.
La
dialéctica luz-sombra, central en el poemario, funciona como metáfora de la
conciencia y el inconsciente, la claridad y lo oculto: la luz ilumina y también
revela heridas; la luz no solo simboliza el conocimiento, la vida y la
esperanza, sino también la cicatriz que “quema” y la verdad que “duele”. Este
juego entre el consuelo y el sufrimiento está en el corazón de ambas poéticas, la
del filósofo y la de Paloma Gomá , donde la luz muestra y oculta a la vez.
La
noche, la penumbra y los resquicios de oscuridad son espacios de recogimiento,
sueño y misterio. Aquí se produce el encuentro con los ángeles, los sueños y
las emociones profundas, que solo pueden manifestarse en la penumbra y el
silencio, una idea que Bachelard vincula con la plasticidad y multiplicidad de
la imagen poética. La tensión dialéctica entre luz y sombra constituye un eje
central en la poética bachelardiana (1960: 115).
Las
referencias a la luz que “quiebra las estrellas” o al viento que “deja
cicatrices” manifiestan una carga simbólica y estética que trasciende lo
descriptivo. En el pensamiento de Bachelard, estos elementos no son sustancias
físicas, sino “materias poéticas” que encarnan estados afectivos, pasajes
psíquicos y formas de la rêverie. Así, la luz funciona como revelación,
mientras que la sombra y la penumbra aluden a los repliegues de la identidad,
generando una dialéctica entre lo visible y lo oculto, la presencia y la
ausencia.
Es
lo que leemos en el poema “Medianoche”:
La media noche guarda el silencio absoluto / de las
puertas y un resquicio de luz
que se cuela por las ventanas buscando ausencias / que
nos acompañaron.
Llevo la cicatriz del viento anclada en la nuca / mas
nunca es tarde cuando la mirada
es intensa y no se cobra peaje. / Apagar la luz es
batirse en campo abierto
y no esperar respuesta / ni preguntas por desgranar.
La noche en su mitad es compañera del sosiego / buscando
lumbre o compañía para adentrarse
en las sábanas. / El hombre con olor a caricias te
espera
al otro lado. / Es medianoche y el sabor a cántaro
se ha ido vaciando entre los dedos.
Aquí, “medianoche” es un umbral, el momento donde la conciencia se abre al misterio del inconsciente, va al encuentro con las ausencias y las memorias reprimidas. El “resquicio de luz” es esa puerta entreabierta, esa pequeña claridad que permite vislumbrar lo oculto, lo reprimido.
El
poema empieza evocando la sensación de atravesar un instante de soledad y
reflexión en la medianoche, un tiempo en que las ausencias y los recuerdos
emergen con fuerza. La noche se convierte en un espacio de introspección, donde
el silencio y la oscuridad permiten escuchar las heridas del pasado y los
deseos no expresados. La presencia del otro, el "hombre con olor a
caricias", sugiere el deseo de compañía y amor en ese momento de quietud.
La imagen del “cántaro vaciado” simboliza la pérdida o la consumación de algo
valioso, dejando un sabor a nostalgia y un anhelo por lo que quedó atrás.
Temas recurrentes:
* "La
media noche guarda el silencio absoluto": la noche es siempre un espacio
de calma, recuerdos y encuentros íntimos, tanto físicos como emocionales. La
medianoche invita también a la reflexión.
* "Un resquicio de luz que se cuela por las
ventanas buscando ausencias" expresa esperanza y evoca presencias que se
filtran en la oscuridad, recuperando ausencias pasadas.
* "Llevo la cicatriz del viento anclada en
la nuca": aquí, la cicatriz simboliza heridas o experiencias pasadas. La imagen sugiere que esas heridas permanecen,
son parte del yo poético.
* "El sabor a cántaro se ha ido vaciando entre los dedos": el cántaro es símbolo de sustento o tradición; vaciado, representa la pérdida o el paso del tiempo, algo que se va consumiendo lentamente.
El
tema del espejo es abordado en dos poemas con el mismo título: "Ante el
espejo 1, 2". Se trata de otra manifestación de la dialéctica del ser que
refleja los cambios de la edad, las verdades ocultas y los aspectos
fragmentados del yo, entendiendo la reflexión no solo en su superficie, sino
como espejo del alma y reflejo de la temporalidad y la identidad mutables
(Bachelard, 1960: 121).
Nunca permaneces fijo ante el espejo, / él te va
dictando la edad.
No escribes en su superficie: Scripta manent / (eso
es sólo para el papel).
Se acopla a nuestro rostro / y examina las
expresiones.
Delibera con nosotros y nos avisa de los cambios. / Tiene
el poder de un retrato de eterna juventud
que se desvanece ante sí mismo. (poema 1)
…
Desnudar el tiempo a tus pies / y permanecer ante
él, es asumir la realidad,
sin más. / No hay que esperar el milagro de la
cosmética
ni la cirugía. / Sentarse a ver pasar los días es de
viejos.
La vida te va envejeciendo. / Siéntate para ver como
pasan los cirros
y enumera los círculos de tus horas. (poema 2)
Ambos
textos exploran cómo la imagen que el espejo refleja influye en la percepción que
tenemos de nosotros mismos. El primero lo hace desde una perspectiva casi
filosófica, con personajes literarios que representan diferentes actitudes
hacia el tiempo (Dorian Gray, Fausto), mientras que el segundo invita a la
aceptación y a la honestidad con la propia imagen.
Doryan Gray imprudente que nos saluda / sin cita
previa.
Fausto temerario que nos arranca el nudo / de la
corbata.
Jamás claudicamos ante el espejo / siempre
encontramos un arpegio olvidado
respirando evidencia. / Eludir sus señales es una
empresa perdida. (1)
…
Es hora de evocar los ocres ausentes de la nostalgia
/ y esa herida por cicatrizar que luce en tu piel,
no es el pliegue que se hunde en el cuello, / es una
mirada opaca y abstraída que te susurra:
Basta ya, de someterse a la sentencia del tiempo. / No
es rebeldía discrepar ante la evidencia
ni diferenciarte de la imagen que proyectas en el
espejo, / escondiendo gestos y posturas. (2)
Ambos tienen una postura ambivalente frente al envejecimiento y cómo este se refleja en la percepción que tenemos de nosotros mismos: El primer poema sugiere la inevitabilidad del cambio, mostrando el espejo como testigo de esa alteridad constante que "dicta la edad" y revela "una eterna juventud que se desvanece". En contraste, el segundo poema propone una postura de aceptación, de "desnudar el tiempo" y no temerle, sino convivir con él sin ilusiones ni fingimientos.
Respecto
al estilo, el primer poema tiene un tono reflexivo y filosófico, con un
lenguaje que combina el simbolismo y la referencia a personajes literarios
(Dorian Gray, Fausto). Usa metáforas relacionadas con la eternidad, el retrato
y el poder del espejo para profundizar en la naturaleza del tiempo y la
autoevaluación. En el segundo, en cambio, el tono es más directo, casi
conversacional y alentador. Usa un lenguaje sencillo, pero con carga emocional,
con imágenes cotidianas y metáforas relacionadas con la vida y el paso del
tiempo, como el "ver pasar los días" o el "enumerar los círculos
de tus horas". Invita a la introspección sin miedo y a la aceptación
consciente.
La visión metafórica del espejo es complementaria en ambos poemas: en el primero, el espejo es una entidad activa, casi con voluntad propia, que revela los cambios, delibera y advierte. Es fuerza inexorable del tiempo, que impone su dictado sobre la apariencia y la juventud. Aparece como un juez implacable que muestra la realidad sin filtros. En el segundo, el espejo se convierte en un hecho de la aceptación, un reflejo que invita a confrontar la realidad sin evasión. La idea es resignarse y comprender que el envejecimiento es parte de la vida, sin necesidad de máscaras o falsos ideales de belleza.
Respecto al simbolismo y las referencias culturales, el primer poema usa fuentes literarias y filosóficas (Dorian Gray, Fausto, Scripta manent) que enriquecen el texto, sugiriendo que el espejo no solo refleja la apariencia física, sino también aspectos morales, espirituales y culturales; en cambio, el segundo poema se apoya en imágenes sencillas y cotidianas, enfocándose en la experiencia personal y emocional. La referencia a "los cirros" y "los círculos de las horas" crea una sensación de continuidad y naturalidad en el paso de los acontecimientos.
Por
último, el Estrecho de Gibraltar, en “Estrecho de Gibraltar III”, emerge como signo
mayor de traslación y transformación de la vida cotidiana y de la condición
humana. No se trata solo de una referencia geográfica o comercial, sino de un
“cruce” existencial, una metáfora del pasaje entre dos estados: la herida y la
esperanza, la pérdida y el renacimiento. Su mención sugiere una cartografía del
alma en proceso de destrucción/reconstrucción, en la que el viaje externo
refleja un desplazamiento interno hacia una identidad renovada.
Hilvanar la trama de la herida / y cruzar el
Estrecho de Gibraltar
es un rito para la esperanza. / Allí reposan los
cíngulos
y permanecen a la deriva los metales / que ungieron
las despedidas.
En el mar se instalan los sueños, desplazándose / junto
a la voluntad de las mareas.
África tiene su propia cadencia y la traslada / a
modo de alfanje sobre el páramo del agua
donde la energía subsiste en climaterio. / No hay
palabras ante tanta incertidumbre.
La distancia se pierde consumida por el fuego / llegando
a las orillas para permanecer
fraguando nuevas horas de silencio; / cuando la
calma anega los sentidos.
La mano tendida para el encuentro, / las miradas
atentas en las calles de sal
fundiéndose para no perder una identidad común.
Cal y agua se acompañan en los callejones. / Zaguanes
y plazas quedan en la medina
recordando la zozobra del mar en el Estrecho
El
poema evoca de manera simbólica la frontera líquida y emocional que representa
el Estrecho de Gibraltar, un paso vital cargado de significado histórico,
cultural y humano. La imagen de “hilvanar la trama de la herida” sugiere una
herida abierta, sin duda, las heridas colectivas o personales, que se intenta curar
con esperanza. La referencia a “los cíngulos” y “los metales que ungieron las
despedidas” alude a objetos y recuerdos que llevan el peso de los adioses,
simbolizando la historia de migraciones y encuentros interculturales en esa
zona.
El
mar se ofrece como un espacio de sueños y voluntades, desplazándose al ritmo de
las mareas, lo que refuerza la idea de un movimiento constante, de una frontera
que no es solo geográfica, sino también existencial. La presencia de África con
su “propia cadencia” y su “alfanje sobre el agua” aporta una dimensión de
confrontación y sufrimiento, pero también de coexistencia, a través de un
diálogo entre continentes y culturas.
El
poema también aborda la incertidumbre, usando imágenes de “fuego” y “silencio”,
que reflejan tanto la tensión como la calma que surge en momentos de cambio y
en encuentros interculturales. La “mano tendida” y las “miradas atentas”
sugieren un deseo de comprensión y diálogo, en medio de calles y plazas que
guardan la historia de un cruce de civilizaciones en la medina.
En
general, el poema combina imágenes sensoriales y simbólicas para transmitir la
complejidad del Estrecho como un espacio de frontera física y emocional, donde
se entrelazan historias de migración, identidad, conflicto y esperanza.
En
conjunto, los espacios descritos por Fernández Gomá no remiten a una geografía
objetiva, sino a una cartografía simbólica que condensa afectos, fragmentos de
historia personal y proyecciones del deseo. Son lugares donde se hace visible
la lucha entre el recuerdo y el olvido, entre el anhelo de permanencia y la
conciencia de lo efímero. En este sentido, Weblog del tiempo prolonga la
intuición bachelardiana según la cual los lugares son también estados del alma.
4. Poética de la imagen onírica y evolución psíquica del yo
Más allá del simbolismo del agua, Weblog del tiempo incorpora un repertorio rico de elementos naturales —luz, aire, fuego, viento, flores, aves— que refuerzan la conexión entre el mundo exterior y los procesos internos de regeneración. Esta imaginería se inscribe en la poética de los elementos tal como la desarrolla Bachelard al concebirlos como matrices arquetípicas de imágenes oníricas y vehículos del inconsciente. En esta constelación simbólica, la naturaleza viva —aves, mariposas, malvas, pinos— ocupa un lugar central como expresión de los ciclos de alteridad del yo.
El
colirrojo, con su vuelo ágil y efímero, representa la ligereza del alma, la levedad
y la fugacidad de la vida, imágenes muy en línea con la poética de los
elementos móviles.
La
imagen del colirrojo condensa esta noción de metamorfosis en sintonía con la
concepción poética de los seres alados como símbolos del alma móvil y del deseo
de elevación.
Inclina su figura en la hierba, en la rama / o en el
círculo de los charcos.
Vivaz, alterna como avatar de mariposa / sobre el
rastro de la ceniza tatuada
en los olivos. / No sé dónde pernocta
pero todas las tardes acude a la cita / cuando
sondea la última luz;
acorta distancias, hasta posarse, / y luego
desaparece.
Es escurridizo, bebe a sorbos / apuntala las hojas
con su ritmo incierto
dejando una estela rojiza.
El poema describe con nitidez la presencia del “colirrojo”, el ave conocida por su vibrante color rojo, apareciendo en diferentes escenarios naturales: en la hierba, en la rama o en el círculo de los charcos. Esta figura se presenta como vivaz y cambiante, similar a una mariposa que vuela sobre “el rastro de la ceniza tatuada en los olivos”, sugiriendo una conexión con la naturaleza, el paso del tiempo o la memoria.
La
poeta expresa incertidumbre sobre dónde pernocta, pero destaca que el colirrojo
acude cada tarde a una cita, cuando la luz se desvanece, sugiriendo un ritual
diario que simboliza el placer, la esperanza, la constancia o la belleza
efímera del momento. El ave acorta distancias para posarse y luego desaparece,
siendo escurridiza y bebiendo a sorbos, dejando una estela rojiza que puede
interpretarse como su propia huella o como metáfora de pasión.
La poeta es experta en describir estos matices singulares que caracterizan a estas aves: la fugacidad de su vida, su belleza efímera, los rituales diarios que realizan en conexión con los elementos naturales, como los olivos, los charcos y la ceniza. En cuanto a la imagen del color rojo, representa energía, fuego, pasión, vitalidad e incluso una marca que perpetúa la selección natural.
En consonancia con Bachelard, la palabra poética de Gomá es presentada como un pacto con la verdad, aunque esta sea a veces frágil y suspendida en el silencio. La poesía se constituye, así, como un acto de conocimiento profundo, un vehículo para desvelar las verdades internas que el discurso racional no puede alcanzar. Los elementos (malvas, pinos, aves, palomas, mariposas) están cargados de un simbolismo dinámico que evoca procesos oníricos y etapas de transformación psíquica.
De
modo similar, en “El efecto mariposa” se reitera esta fascinante asociación
simbólica de los elementos:
El efecto mariposa flota en el aire / deseando que
la escarcha alcance la linde
de las olas / con su vuelo fugaz; esperando en landas de luz
el regreso de las golondrinas / al desvanecerse la
realidad en pos del sueño de los niños
desde la primera cuna. / Una bandada de hojas cruza
las incógnitas
esperando el último acorde del deseo. / Sigamos su
eco dormido emulando a las mariposas
para elegir la fuente donde beber o el pan ácimo / de
nuestra pascua:
porque detrás del sueño nacerá el anhelo, hecho
realidad. / Vaga ilusión de una mariposa
que se posó en tu espalda.
La
presencia constante de aves, mariposas, plantas y el agua en el poemario coincide
con la poética de Bachelard de los elementos como símbolos vivos de la psique
en transformación. El colirrojo y la mariposa, con su vuelo efímero y ligero,
encarnan la capacidad de metamorfosis del ser, la búsqueda de la levedad y la
renovación que trascienden lo material para alcanzar lo espiritual.
La mariposa se convierte en metáfora de la transmutación del alma y la imaginación creadora. Es el arquetipo que refleja la plasticidad del yo poético, su capacidad de atravesar estados, cambiar de forma y reconfigurar su identidad en el tiempo.
En
este poema -una prolongación temática al poema anterior- destacan los
siguientes temas: la transitoriedad y la fragilidad de la vida; la importancia
de los pequeños detalles en nuestro destino; la esperanza y el deseo de soñar y
alcanzar la felicidad; la conexión entre la naturaleza y las emociones humanas.
La
poeta sugiere que pequeñas acciones o detalles (como la mariposa que se posa en
la espalda) pueden tener un impacto profundo en nuestro destino. La búsqueda de
la felicidad, representada por “beber en la fuente” o “encontrar el pan de la Pascua”,
es un proceso que surge del deseo y la ilusión. La idea de que detrás del
sueño nace el anhelo, puede hacerse realidad si se cultiva con razón y
sensibilidad.
Se emplean imágenes visuales y sensoriales, como "la escarcha", "olas", "golondrinas", "hojas", para crear un ambiente etéreo y onírico, representando la dualidad entre lo efímero y lo permanente. En cuanto a la "ilusión" y el "deseo", subrayan la importancia de los sueños en la existencia humana.
En
conjunto, el poema invita a reflexionar sobre cómo los detalles aparentemente
insignificantes en nuestra vida pueden desencadenar cambios importantes,
siguiendo la metáfora del efecto mariposa. Nos anima a valorar la belleza de lo
efímero y a mantener viva la esperanza, recordando que los sueños y los
deseos son el motor que impulsa nuestra existencia hacia la superación y la
sublimación.
5. La topofilia: el amor al lugar y al paisaje interior
La noción de topofilia, entendida como el amor afectivo por los lugares significativos, se despliega en la forma en que el poemario tematiza lugares urbanos, casas, playas, fuentes o el Estrecho de Gibraltar. Estos espacios no son meros decorados, sino “paisajes interiores” cargados de memoria, emoción y subjetividad. Bachelard (1957) sostiene que el lugar habitado se convierte en un reservorio de imágenes afectivas: la casa, por ejemplo, es también cuerpo del alma, contenedor de experiencias que moldean la identidad. Consecuentemente, en Weblog del tiempo, estos espacios domésticos y naturales son portales simbólicos donde habitan el alma y la memoria, la separación y el deseo de reencuentro.
Para Bachelard, la casa es el arquetipo por excelencia del espacio interiorizado: un cuerpo simbólico que protege, acoge y conserva los rastros de la vida psíquica. De igual forma, en los poemas de Fernández Gomá, la casa aparece como entidad viviente que “guarda su música”, “custodia las horas consumidas” o “respira por sus grietas”, en consonancia con la noción de topofilia, ese amor al lugar que estructura el mundo íntimo. Se trata de un espacio que conserva sus olores, sus voces y gestos, donde el pasado no ha sido clausurado, sino que habita en forma de presencias latentes.
La
casa, en “La música de las casas”,
representa ese refugio existencial, esa memoria encarnada:
Cada casa tiene un olor propio. / Ella nos protege
del calor y es refugio del frío
sus paredes custodian las horas consumidas / y
advierten de los cambios que han de venir.
Siempre bebe de nuestras manos / y suspira el pulso
que le hemos ido arrimando
a lo largo de los años. / Sus espejos encierran
imágenes, llevando el perfume
de las estaciones imantado a su azogue. / A medida
que pasa el tiempo,
la casa va generando su propio acento. / No es
necesario llamar a su puerta para entrar.
Hay casas nuevas, inexpertas que todavía no han
vivido. / Otras, ya centenarias, respiran por sus grietas / el lumen abierto
que las habita / y condensan abrazos y risas en sus rincones.
Llevan la estola del pasado sobre sus hombros / sin
lamentarse.
Cada casa tiene su música. / No se puede pasar
desapercibido delante de una casa;
ellas salen a recibirte o te llaman desde su
interior, / dando señales de vida.
Cuando las cubre el ramaje, se muestran esquivas; / les
apena dar imagen de abandono
porque vivieron días felices de juventud / y
retuvieron muchos nombres en sus habitaciones;
con el pan candeal esperando en la mesa. / No
quieren el olvido, porque saben que es el primer paso
que te induce a borrar su recuerdo / y te hace morir
para siempre.
El poema describe a las casas como seres vivos con alma, historia y memoria. A través de metáforas y simbolismos, Paloma Gomá humaniza las viviendas, otorgándoles cualidades emocionales y sensoriales que nos invitan a reflexionar sobre su papel en nuestra vida: cada casa tiene un olor, un pasado, una música propia. Son custodias del tiempo, guardan las horas consumidas y los recuerdos de quienes las habitaron. Las paredes, los espejos y las grietas contienen las experiencias humanas más emblemáticas que allí ocurrieron.
El poema enfatiza la relación afectiva con el hogar: la casa no es solo un espacio físico, sino un refugio emocional. Nos protege, nos acompaña y recibe nuestras emociones y vivencias. La presencia de risas, abrazos y días felices impregna sus rincones. El paso del tiempo deja su impacto en ellas: algunas casas son nuevas, inexpertas, y otras centenarias, encerrando múltiples historias y dramas. El paso del tiempo las marca, pero también enriquece su carácter y su sentido propio.
La
poeta nos invita a valorar y respetar los hogares, que son mucho más que
estructuras físicas; son testimonios de nuestras vidas, emociones y reminiscencias.
Nos recuerda que cada casa lleva en sí la huella de sus habitantes y que su
memoria es un patrimonio que no debe ser olvidado.
En
cuanto a la idea de "música", resalta la vitalidad invisible y el eco
de las experiencias vividas.
6. Palabra poética y tiempo cíclico: La naturaleza, espejo del alma
En
Weblog del tiempo, la palabra poética se constituye no solo como
vehículo de expresión, sino como acto fundante de sentido. En resonancia con la
filosofía de Bachelard, la palabra no es concebida como mero instrumento
comunicativo, sino como revelación: un acontecimiento interior que permite
acceder a las profundidades del ser.
Así
lo sugiere el poema “El principio de la palabra”, donde leemos:
Las hojas fueron testigos de un pacto / ipso facto
donde se esgrime el principio
de la palabra como verdad concluyente. / Nos
engrandece decir la verdad
aunque salgamos perdedores / si el viento endurece
su presencia.
Siempre la noche nos recita versos / a media voz.
Hoy caminamos de la mano, atravesando / las
correntías que la lluvia fue poniendo
a nuestro paso, en el camino hacia la verdad / sellando
los nombres en la mente.
El vaho cubre los cristales. Apenas se ve la calle /
y su silencio.
Empapada dejas la almohada y vuelves / a retomar el
roce del agua en los cristales.
Te ciega la distancia que vaticinas / por los años
cumplidos.
Te escudas en tu verdad para no ver / lo que podría
suceder más allá de mañana
cuando el olvido se hunde en el pecho / y la lluvia
te despierta para que veas el presente.
Aquí,
la palabra poética se afirma como pacto originario, acto que inaugura un orden
simbólico capaz de resistir la fragmentación del yo y del tiempo y la
incertidumbre del mundo descrita en versos anteriores.
El
poema reflexiona sobre la importancia y el poder de la verdad expresada a
través de la palabra, incluso en momentos de adversidad. “Las hojas”, como
testigos, simbolizan la naturaleza y la inevitabilidad de los pactos que
hacemos con la verdad, resaltando que decir la verdad, aunque nos lleve a
perder o a ser vulnerables, nos engrandece y fortalece.
Asimismo,
se enfatiza el valor de la honestidad, incluso cuando el viento, elemento de destrucción,
parece endurecer su presencia. “La noche”, en su silencio, recita versos a
media voz, sugiriendo que la belleza y la sabiduría también se encuentran en la
quietud y en los momentos de introspección.
El camino hacia la verdad se muestra como un recorrido atravesado de corrientes y lluvias, que simbolizan los obstáculos y las dificultades que enfrentamos en la búsqueda de la sinceridad y la autenticidad. La mención de “los nombres sellados en la mente” refleja la importancia de los recuerdos y la identidad en ese proceso. El “vaho en los cristales y la calle silenciosa” representan la nostalgia y la incertidumbre, mientras que la “acción de volver a la almohada y retomar el roce del agua” sugiere una reflexión continua y la persistencia en la búsqueda de la verdad. La distancia que “se vaticina por los años cumplidos y la escuda en la verdad” indican cómo el paso del tiempo puede alejarnos de la claridad, pero siempre queda la oportunidad de despertar y ver el presente, apreciando lo que realmente importa.
En conjunto, el poema invita a valorar la sinceridad y a mantener la honestidad como principios fundamentales, incluso cuando enfrentamos los desafíos del tiempo y la distancia.
Para
Bachelard (1960), la palabra poética participa de una verdad distinta a la del
discurso racional: no enuncia, sino que sugiere; no explica, sino que revela.
Esta palabra se gesta en el umbral entre la vigilia y el sueño, entre el
silencio y la imaginación. En este sentido, el silencio no es una mera ausencia
de sonido, sino un espacio de gestación simbólica, un lugar fértil donde nace
la imagen poética.
De
igual forma, en los versos de Fernández Gomá, el silencio está cargado de sentido
y de potencia:
Siempre la noche nos recita versos / a media voz
La noche, la penumbra, el murmullo, funcionan como mediaciones del decir poético, como atmósferas que suspenden el lenguaje ordinario y abren paso a una forma de conocimiento intuitivo.
En Weblog del tiempo, la palabra aparece frecuentemente asociada a elementos
naturales —hojas, viento, sombras— que sugieren su carácter efímero, pero
también su fuerza evocadora: ella no se opone al silencio, sino que brota de
él, como chispa que ilumina momentáneamente lo invisible
La
poesía de Paloma Gomá construye vasos comunicantes, donde el lenguaje poético
revela dimensiones que la razón no puede aprehender. La palabra, suspendida
entre lo dicho y lo no dicho, permite al yo poético situarse frente a su propia
vulnerabilidad, pero también frente a una forma de verdad que no exige
demostración, sino escucha y beneplácito. En esta perspectiva, la palabra en
el poemario no es un ornamento retórico, sino una forma de conocimiento
profundo de las cosas y del ser: un modo de habitar el mundo desde la
imaginación y la intuición, el amor y la inteligencia. Como plantea
Bachelard, "la imaginación poética es la vía más directa hacia lo
real", ya que permite acceder a una verdad simbólica que se manifiesta en
el ritmo, la imagen y el silencio.
7. La plasticidad de la imagen poética y su dimensión espiritual
Una
de las vetas más sutiles y profundas de Weblog del tiempo es la
presencia de figuras etéreas —ángeles, espíritus, presencias sin cuerpo—
que configuran una dimensión espiritual en la que lo visible se abre hacia lo
intangible. Estas entidades no constituyen simples recursos narrativos, sino
que remiten a lo que Bachelard identifica como el horizonte último de la
imaginación poética: la apertura hacia lo sagrado, el acceso a una experiencia
trascendente que habita en el corazón del ser.
A
lo largo del poemario, los ángeles son evocados como “espíritus libres” que
acompañan la travesía del yo lírico en sus momentos de vulnerabilidad y
revelación.
En
el poema “Ángeles sin fronteras”,
leemos:
Hay ángeles que reposan en las yemas de los árboles
/ y trasladan el óleo de la tarde hasta las orillas.
Ellos conocen el eje de las horas / y el óxido de la
espera sobre el tiempo.
El mar guarda sus plegarias y atesora / vínculos
imperecederos.
Son ángeles de un mar sin fronteras / de viajes
ancestrales surcando el horizonte del agua
para sembrar su presencia en rutas alejadas, / No
hay códices secretos ni manuscritos
que los haya citado. / Ellos son la permanencia de
nuestras huellas
y el movimiento de las mareas, acompañando / lunas
que rielan sobre el páramo del agua.
No se separan de las estelas que abre el mar / y
depositan sus cántaros vacíos junto a la arena
sembrando los arcos de luz que lleva la noche / hasta
playas, donde el hombre no ha segado
el agave / ni mancillado el nombre de los ángeles.
El
poema evoca una imagen poética de seres celestiales que trascienden límites y
fronteras humanas, conectando la naturaleza al yo poético y a la
espiritualidad.
Aquí, lo angélico se entrelaza con el motivo acuático, ampliando su resonancia hacia lo ancestral, lo universal y lo invisible. Los ángeles se convierten en figuras tutelares del viaje interior, en guías simbólicos de una psique en búsqueda de sentido.
Los
ángeles representan una presencia constante y eterna, que se refleja en sus
acciones y en su vínculo con el mar y las huellas humanas. La referencia a “las
yemas de los árboles”, el “mar y las mareas” sugiere una profunda unión con el
entorno natural, donde los ángeles actúan en armonía con los elementos.
La expresión "ángeles sin fronteras" simboliza la idea de trascender barreras humanas, culturales o territoriales, promoviendo un sentido de universalidad y unión. En paralelo, la “falta de códices y manuscritos” indica que su existencia y presencia son más allá de lo escrito o conocido, lo que revela el carácter místico de los mismos. En cuanto a la imagen de los “cántaros vacíos y la siembra de luz en la noche”, evocan pureza y transmisión de energía positiva.
El
poema contiene múltiples elementos visuales, como en: "reposan en las
yemas de los árboles"; "sembrar su presencia en rutas alejadas";
"las estelas que abre el mar"...
También
contiene figuras simbólicas, como: “El óleo de la tarde, las mareas, las lunas,
el agave y las estelas”, representando diferentes aspectos de la vida, el
tiempo, la cultura y la espiritualidad.
La idea principal del poema es fascinante: sugiere que hay seres de luz y presencias que acompañan y sostienen nuestra existencia, sin necesidad de documentos escritos para conocerlos, y que su influencia trasciende fronteras, conectando el cosmos, el mar y la tierra en una existencia eterna y universal.
En
la misma perspectiva del poema anterior, “Un ángel en el dintel” ofrece otra
apertura epifánica, pero marcando un momento de suspensión en el que el yo
poético se dispone a encontrarse con lo otro, con lo absoluto:
Los sentidos se expanden a plena luz / esperando al
ángel de los dinteles
si abres el espacio a tus aves interiores / y los
óleos resbalan por los tallos.
Las horas recitan su letanía habiendo cortado / el
lirio azul, el del vientre preñado de vida
que contiene partituras inexactas de otras orillas.
El ciclo se autoalimenta y precipita los huecos de
la luz / sobre los humedales
Qué garza imposible nubló los días / con la sombra
erguida de su vuelo
La
presencia de figuras etéreas da cuenta de una relación con lo invisible, lo
trascendente y lo simbólico. En la perspectiva de la poeta, estas presencias
pueden entenderse como manifestaciones de la "imagen del otro" en el
inconsciente, que acompañan la búsqueda de sentido y el deseo de conexión.
La poética del poemario se convierte, así, en un ritual de encuentro y reconocimiento más allá de las palabras. En este contexto, la presencia de ángeles, espíritus y nocturnidades refuerza la dimensión psíquica de la obra, al tiempo que la vincula con una experiencia poética entendida como acto espiritual. Como señala Bachelard, la imaginación material no solo da forma a imágenes, sino que configura modos de ser: la poesía es, en su sentido más radical, una vía hacia lo absoluto, una forma de conocimiento interior que conecta al sujeto con lo sagrado.
El poema despliega una imaginería rica y evocadora que invita a una lectura sensorial y simbólica. La imagen destacada condensa el tránsito hacia la trascendencia como una experiencia encarnada, cotidiana y a la vez profundamente mística. La aparición del ángel en el umbral (el dintel) remite a la idea de umbral espiritual, lugar donde la conciencia se expande y accede a lo esplendoroso.
Temas principales del encuentro con lo absoluto:
* Percepción
y expansión de los sentidos: "Los sentidos se expanden a plena luz".
* Presencia del ángel protector, guía o
presencia espiritual: "el ángel de los dinteles".
* Conexión con la naturaleza y lo interior:
"abres el espacio a tus aves interiores".
* Referencia a la creatividad a través de
las artes: "partituras inexactas de otras orillas".
* Percepción absoluta del tiempo, marcada
por ciclos naturales mutables: "El ciclo se autoalimenta".
* Presencia
de la memoria y la nostalgia, representada por “la garza y su sombra”, como señal
de lo
efímero
o lo inalcanzable, también de gracia y esperanza.
* Aves
interiores: La mención de abrir el espacio a "tus aves interiores"
puede interpretarse como
dejar fluir la intuición, los sueños o las
emociones más profundas.
* La
referencia a los óleos que "resbalan por los tallos" alude a la
pintura, la creatividad, o a la fluidez
de las ideas y sentimientos.
* El “lirio azul” es metáfora de pureza,
tranquilidad y vida, que contiene "partituras inexactas,"
sugiriendo la naturaleza imperfecta y
misteriosa del arte y la existencia.
* “Huecos
de la luz sobre humedales”: indica que luz crea vacíos y espacios de reflexión
en paisajes
húmedos, evocando momentos de introspección o
transición.
En
resumidas cuentas, el poema tiene un tono introspectivo, contemplativo y muy
místico.
El
poema invita a abrirse a la percepción interior y a la creatividad, a reconocer
la presencia de lo sobrenatural en los umbrales de la vida cotidiana. La figura
del ángel en el dintel simboliza esa presencia protectora o guía en los
momentos de transición o reflexión. La naturaleza, el arte y el tiempo se
entrelazan en un ciclo que alimenta y transforma la percepción del mundo y la de
uno mismo.
Weblog
del tiempo, en su registro más elevado, convierte la imagen
poética en lugar de comunión con lo intangible. La palabra lírica se vuelve
entonces espacio de revelación, donde el ángel es signo del alma que despierta,
del misterio que toca lo cotidiano y del sueño que transforma el yo poético.
CONCLUSIÓN
El
poemario de Paloma Fernández se configura como una cartografía simbólica del
alma, donde la palabra poética actúa como mediadora entre el recuerdo, el sueño
y la experiencia sensorial. A través de una imaginería densa —agua, luz,
sombras, casas, pasillos, mariposas, ángeles—, el poemario convoca una poética
de la interioridad que encuentra resonancia profunda en la filosofía de
Bachelard.
La dimensión elemental que atraviesa estos textos —con especial énfasis en el agua, pero también en la luz, el aire, el fuego o la tierra— vehicula procesos psíquicos de transformación, duelo y renacimiento. El tiempo circular, los espacios liminares y la tensión entre presencia y ausencia activan una fenomenología del recuerdo y del deseo que prolonga la intuición de la poesía como vía hacia lo sagrado.
Este
análisis ha permitido evidenciar cómo Weblog del tiempo no es solo una
obra de gran riqueza estética, sino también un itinerario espiritual y onírico,
donde la imagen poética abre paso a una verdad que excede lo racional. La
palabra, frágil y reveladora, nace del silencio y vuelve a él, articulando un
pacto simbólico con el lector, invitado a sumergirse en un universo donde lo
sensible y lo invisible se entrelazan.
Como
en la tradición filosófica de Bachelard, la poesía de Fernández Gomá se revela
como espacio de resistencia interior, de contemplación y metamorfosis, donde el
yo se descompone y se recompone al ritmo de una imaginación que no teme
explorar las profundidades del ser.
EVALUACIÓN
ESTÉTICA DE LA OBRA
(Aportes de Weblog del Tiempo a la poesía contemporánea)
1. Estilo poético
El
poemario contiene un estilo lírico y evocador que combina imágenes sensoriales
con una fuerte carga simbólica y metafísica. Predomina un lenguaje depurado,
con uso frecuente de metáforas naturales —agua, aves, luz, sombra, espacios
domésticos— que se entretejen para construir un universo emocional complejo. La
elección léxica es cuidadosa y se observa un equilibrio entre la concreción de
detalles (por ejemplo, “el lirio azul”, “el colirrojo”, “el hisopo de la
tarde”) y la abstracción poética y filosófica que permite múltiples niveles de
lectura, además del que ofrece Bachelard.
El estilo se caracteriza además por un tono meditativo y reflexivo, en el que se exploran temas primordiales como la memoria, el tiempo, la identidad y el vínculo entre lo material y lo espiritual. Esta tonalidad confiere al poemario una atmósfera contemplativa que invita al lector a una experiencia introspectiva profunda.
2. Ritmo y musicalidad
El
ritmo del poemario es variable, pero homogéneamente fluido. Se observa una
predominancia de versos libres, que permiten una cadencia pausada y envolvente,
favoreciendo el registro de la voz interior. La alternancia entre versos largos
y cortos genera un pulso musical delicado que remite al “arpegio olvidado”
(como se menciona en “Ante el espejo”), estimulando una escucha atenta.
La musicalidad está sustentada por recursos como la aliteración (por ejemplo, “los sentidos se derrumban en el astrolabio”) y la repetición de imágenes clave que actúan como leitmotiv poéticos (agua, luz, sombra, presencia, ausencia). Estas técnicas contribuyen a construir un tejido sonoro íntimo y evocador que acompaña la emoción del discurso poético.
3. Efectos emocionales
Los
poemas logran provocar una resonancia emocional profunda a través de la
exploración de la fragilidad existencial, el duelo por la pérdida, el anhelo de
trascendencia y la belleza efímera de la naturaleza. El lector es invitado a
sentir tanto la melancolía del desahucio y el olvido como la esperanza
contenida en los rituales cotidianos y los espacios simbólicos.
La combinación de imágenes sensoriales y reflexiones filosóficas crea un efecto de simultaneidad entre la percepción inmediata y la conciencia trascendente, generando un espacio de intimidad poética que promueve la catarsis y la contemplación.
4. Contribución a la poesía actual
El poemario aporta a la poesía contemporánea un enfoque que une la tradición lírica con una sensibilidad renovada hacia el simbolismo fenomenológico y el diálogo con el inconsciente. En un panorama literario donde predominan a menudo formas fragmentarias y discursos posmodernos, este corpus retoma la importancia del lenguaje poético como puente entre la experiencia sensible y la búsqueda metafísica.
Además,
la recuperación del paisaje natural y los espacios domésticos como escenarios
simbólicos resignificados, junto con una atmósfera meditativa, amplía el campo
temático y estilístico de la poesía actual, invitando a una reconexión entre el
yo, la memoria y el entorno.
La
influencia de poéticas clásicas se sintetiza aquí con elementos contemporáneos,
como la preocupación por la identidad múltiple, el tiempo circular y el
simbolismo del agua, evidenciando un compromiso profundo con la renovación y
expansión de la poesía lírica en el siglo XXI.
REFERENCIAS
Bachelard, G. (1942). L’Eau et les rêves : essai sur
l’imagination de la matière. Paris : José Corti.
___________ (1957). La Poétique de l’espace. Paris
: Presses Universitaires de France.
___________ (1960). La Poétique de la rêverie. Paris
: Presses Universitaires de France.
Fernández
Gomá, P. (2021). Weblog del tiempo. Málaga: Editorial Corona del Sur.
*Ahmed
Oubali (Nador,
1947)
Ahmed
Oubali, ex catedrático de Semiótica de Textos en la Universidad de Tetuán; de
Teorías Contemporáneas de la traducción en la Facultad Rey Fahd de Traducción
de Tánger y profesor de idiomas en la prestigiosa escuela superior de
ingeniería ESTEM de Casablanca.
Licenciado
en Filología, Traducción y Periodismo, es Doctor desde 1990 por la Universidad
Rennes II Haute Bretagne (Francia), en la que defendió su Tesis Doctoral
titulada Les Avatars du Sens dans la Traduction du Quichotte, una
crítica histórica de las traducciones francesas del Quijote. Su actividad de
escritor y de intérprete de conferencias data de aquellas fechas. Fue jefe del
Departamento de Lengua y Literatura Españolas de la ENS de Tetuán, donde
impartió docencia, principalmente lingüística y didáctica de la lengua; temas a
los que ha dedicado la mayor parte de sus trabajos de investigación publicados
en diversas revistas. Asimismo, ha asistido a numerosos congresos, cursos y
reuniones científicas, tanto nacionales como internacionales. Ha participado en
varios talleres literarios, ha asesorado monografías y tiene prologados
numerosos libros. Ahmed Oubali es miembro de varias asociaciones, en particular
la Asociación de Escritores Marroquíes en
Lengua Española. Lleva publicando desde 1993, artículos de crítica
literaria y relatos cortos en español, todos ellos dedicados al ambiente
etnográfico hispano marroquí, con factura de género negro, una de las facetas
que venía faltando a la joven literatura marroquí en español.
Políglota
y polifacético, centró su principal actividad intelectual y académica en 4
campos de investigación: docencia, crítica literaria, traducción y narrativa
policial, en su vertiente de thriller psicológico, que inaugura en Marruecos.
Colabora en varias revistas digitales y ha sido entrevistado 7 veces. En octubre 2015 participó en la PRIMERA
JORNADA SOBRE NOVELA NEGRA, en San Roque, en la que presentó su primer libro de
relatos.
Tiene
publicados 5 libros de crítica literaria, 4 de ficción policial y 13 de
traducción.




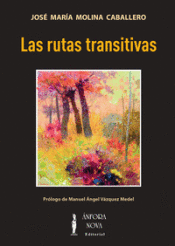
Comentarios
Publicar un comentario